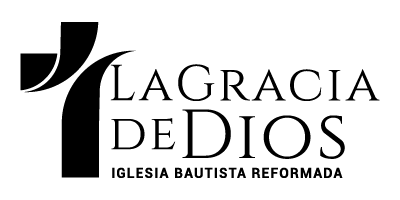“Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre” (Éx. 21:5).
La servidumbre fue permitida por Dios en el pueblo de Israel bajo tres circunstancias: Cuando Israel conquistaba a una tribu Cananea o a un pueblo enemigo, o, cuando un israelita empobrecía tanto que no tenía cómo sostenerse y se vendía a sí mismo, o cuando un israelita robaba y no tenía cómo reembolsar lo hurtado.
En los dos últimos casos la servidumbre era, máximo, por un período de siete años. A los siete años debía salir libre. Aunque hoy día nos parezca muy extraña la práctica de la servidumbre, en el caso de los israelitas, la servidumbre fue un acto de preservación para cuando alguien caía en suma pobreza o era un acto de castigo para resarcir los daños causados a la sociedad.
Un amo hebreo, cuando tuviere un siervo israelita, le permitiría venir a vivir a su casa con su esposa, si tuviere una el momento de su servidumbre; pero si el amo le daba una esclava, que casi siempre eran cananeas o extranjeras, para la procreación, y tener así más siervos; entonces, el amo, cuando se cumplieren los siete años, le permitiría al siervo hebreo salir libre, pero el amo se quedaría con la mujer y los hijos, en calidad perpetua de siervos.
No obstante, la ley de Moisés permitía que, si el siervo Israelita así lo consideraba, se quedara con la mujer que su amo le dio y con los hijos que nacieron de esa relación. Solo que, para poder quedarse con ellos, él se debía convertir en un siervo perpetuo.
Aunque algunos salían de las casas de sus amos abandonando a la sierva que el amo le había dado por mujer, y también a los hijos engendrados, pensemos en aquellos esposos que, por amor a su mujer y a sus hijos, no aprovechaban la oportunidad de recuperar su libertad, sino que iban con su amo a los jueces y su oreja era horadada como señal de que para siempre él sería siervo, pues, no quería abandonar a los objetos de su amor.
Quiera el Señor concedernos ese mismo espíritu de entrega y sacrificio por nuestras esposas y por nuestros hijos, en todos los asuntos de la vida; y que nuestro amor por ellos se fortalezca de tal manera que ningún sacrificio o aflicción se pueda considerar tan grande como para abandonarlos.
Ahora somos siervos de Cristo, quien horadó nuestras orejas al darnos el sello que es su Espíritu, y siendo de él, deseamos vivir hasta el último día de nuestras vidas con nuestra esposa e hijos, para instruirlos en la fe, y que un día nos podamos re-encontrar, luego de transitar la senda de la muerte, en el nuevo y cielo y la nueva tierra; no ya para vivir como matrimonios, pero sí para adorar junto a todos los salvados a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo.
Pr. Julio C. Benítez